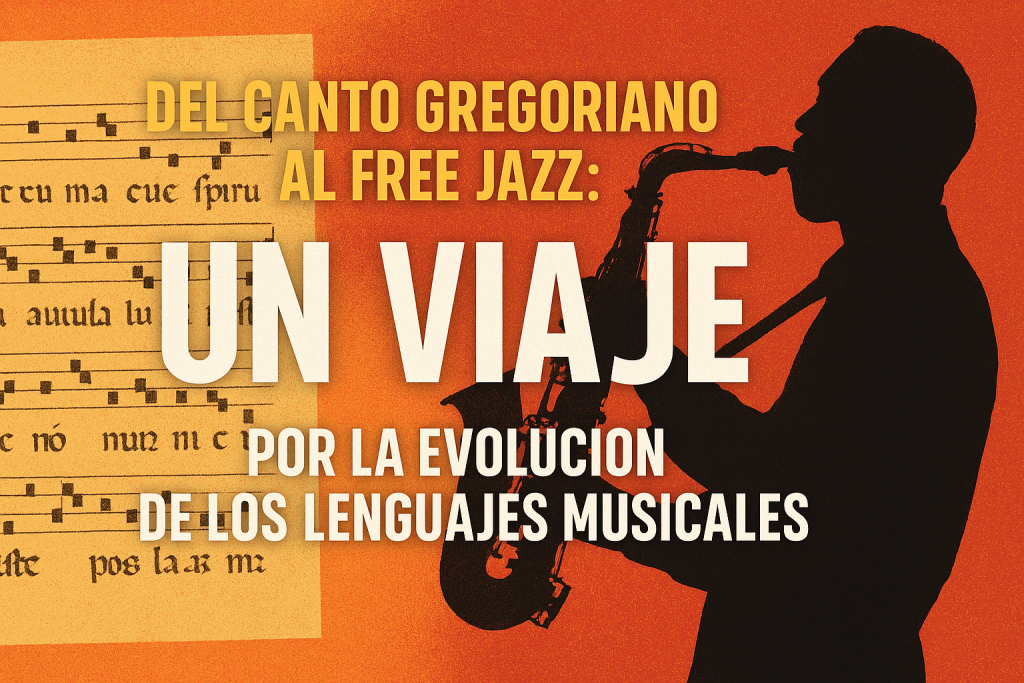
La historia de la música occidental no es simplemente una secuencia cronológica de estilos: es, ante todo, un recorrido por sistemas sonoros que han condicionado la manera en que los compositores y músicos conciben el orden, la tensión y el reposo. Desde los modos medievales hasta las rupturas del siglo XX, cada lenguaje ha dejado huellas que el jazz, siempre permeable y transformador, ha sabido absorber y reinterpretar en clave propia (Gioia, 2011; Berliner, 1994).
En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno sistematizó el canto litúrgico de la Iglesia Católica, dando lugar al llamado canto gregoriano. Este repertorio monofónico, sustentado en un sistema de ocho modos —auténticos y plagales—, organizaba el discurso musical en torno a una finalis y una nota dominante (Hoppin, 1978). Si bien surgió como un instrumento litúrgico , su estructura modal sobrevivió durante siglos, filtrándose en el folclore europeo y reapareciendo en la música de compositores como Debussy o Bartók (Pasler, 2001).
El jazz retomaría esta lógica modal en un momento clave: el final de la década de 1950. Obras como So What de Miles Davis o Impressions de John Coltrane sustituyeron las rápidas modulaciones tonales por un centro sonoro estable, favoreciendo la exploración tímbrica y melódica sin las ataduras de la armonía funcional (Kernfeld, 1995; Waters, 2011).
La tonalidad, sistema que organiza la música en torno a la jerarquía de la tónica y las funciones armónicas, dominó la creación occidental desde el Barroco hasta el Romanticismo (Christensen, 2002). Este mismo principio estructuró el jazz tradicional y el swing, con progresiones como II-V-I y cadencias que definieron su gramática.
El bebop, liderado por Charlie Parker y Dizzy Gillespie, llevó esa gramática al límite: aceleró los tempos, densificó las progresiones y multiplicó las modulaciones, haciendo de la armonía un terreno de virtuosismo y riesgo (DeVeaux, 1997). Pero no todos siguieron ese camino. Thelonious Monk introdujo disonancias y silencios estratégicos, mientras Wayne Shorter desdibujó las fronteras tonales, abriendo paso a nuevas ambigüedades armónicas (Mercer, 2004).
El siglo XX también trajo la politonalidad, es decir, la superposición de distintas tonalidades, así como la experimentación con ostinatos y pedales como anclas rítmico-armónicas. Estas innovaciones, visibles en Ravel, Stravinsky o Milhaud (Griffiths, 2011), encontraron eco en el jazz: desde las orquestaciones de Duke Ellington hasta la energía expansiva de McCoy Tyner y la inventiva armónica de Herbie Hancock (Levine, 1995).
La ruptura más radical con el orden tonal llegó con Arnold Schönberg y la Segunda Escuela de Viena. Su dodecafonismo equiparó los doce sonidos de la escala cromática, eliminando jerarquías y prohibiendo repeticiones inmediatas de una misma nota (Simms, 2000). Aunque el jazz rara vez adoptó este método de forma estricta, sí abrazó su espíritu de emancipación. El free jazz de Ornette Coleman, Cecil Taylor o Anthony Braxton renunció deliberadamente a la tonalidad funcional, privilegiando la interacción colectiva y la improvisación como motores de creación (Jost, 1974).
Paralelamente, las investigaciones microtonales de Julián Carrillo o Alois Hába ampliaron el espectro sonoro más allá del sistema temperado (Partch, 1974). En el jazz, esta búsqueda se percibe en la afinación flexible de instrumentos de cuerda, en la manipulación del vibrato y en el uso de cuartos de tono por parte de improvisadores contemporáneos como Matthew Shipp o Julian Lage.
La música aleatoria, impulsada por John Cage, influyó en el free improvisation, un territorio donde la frontera entre jazz y música experimental se difumina (Nyman, 1999). Aquí, la estructura puede surgir en el momento, sin partitura previa, y la interacción entre músicos se convierte en el verdadero núcleo compositivo.
Por Marcelo Bettoni
Bibliografía
Berliner, P. (1994). Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. University of Chicago Press.
Christensen, T. (Ed.). (2002). The Cambridge History of Western Music Theory. Cambridge University Press.
DeVeaux, S. (1997). The Birth of Bebop: A Social and Musical History. University of California Press.
Gioia, T. (2011). The History of Jazz. Oxford University Press.
Griffiths, P. (2011). Modern Music and After. Oxford University Press.
Hoppin, R. H. (1978). Medieval Music. W. W. Norton.
Jost, E. (1974). Free Jazz. Da Capo Press.
Kernfeld, B. (Ed.). (1995). The New Grove Dictionary of Jazz. Macmillan.
Levine, M. (1995). The Jazz Theory Book. Sher Music Co.
Mercer, M. (2004). Footprints: The Life and Work of Wayne Shorter. Tarcher/Penguin.
Nyman, M. (1999). Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge University Press.
Partch, H. (1974). Genesis of a Music. Da Capo Press.
Pasler, J. (2001). “Debussy, (Achille-)Claude” en Grove Music Online. Oxford University Press.
Simms, B. (2000). Music of the Twentieth Century: Style and Structure. Schirmer.
