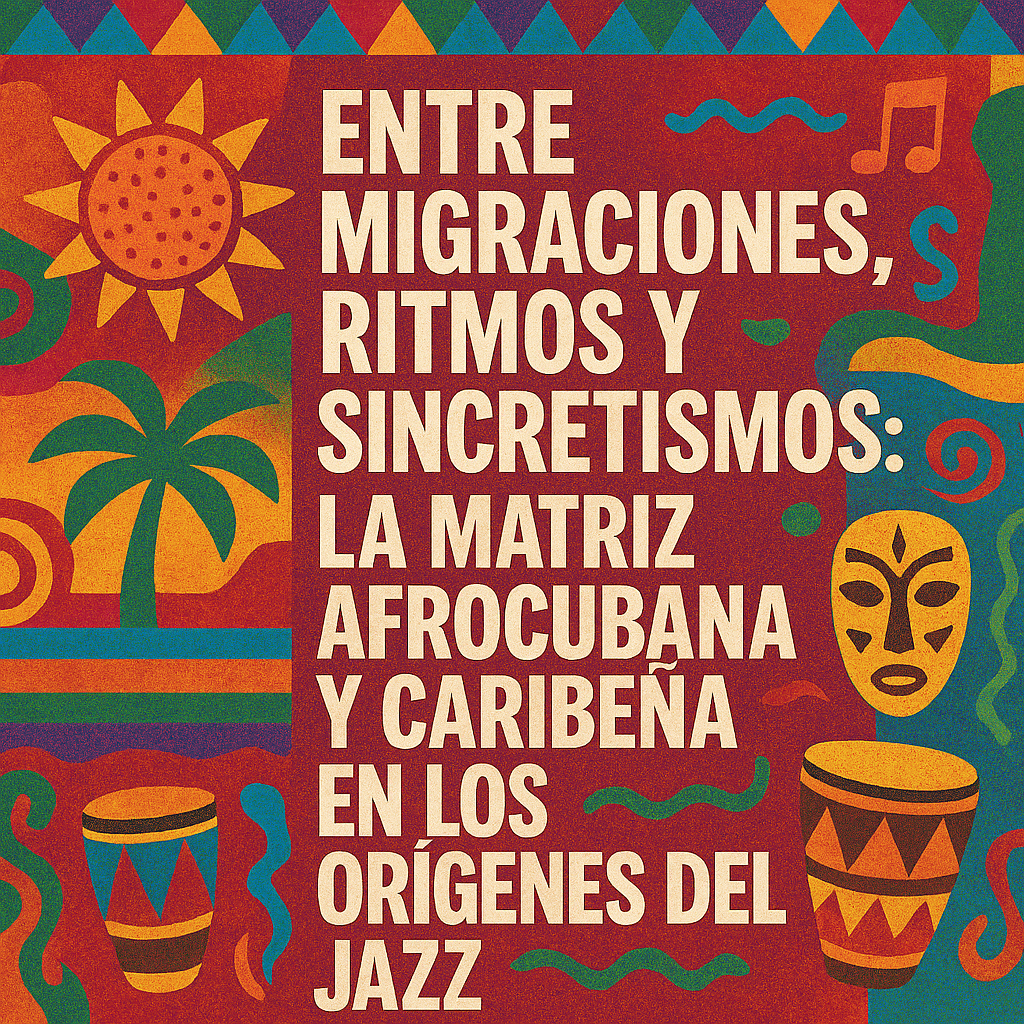
Continuando con el artículo donde analizo el aporte mexicano en los orígenes del jazz —especialmente a partir de las bandas militares, las formas de danza y la presencia de músicos en Nueva Orleans hacia fines del siglo XIX—, en esta nueva sección incorporo un eje complementario: la profunda influencia de Cuba, Haití y otras regiones del Caribe en la configuración musical y cultural de dicha ciudad. El entrecruzamiento de ambas tradiciones (mexicana y caribeña), junto con la herencia afroamericana y criolla local, es clave para comprender el complejo proceso de gestación del jazz.
El surgimiento del jazz en Nueva Orleans a fines del siglo XIX no puede comprenderse cabalmente sin considerar la profunda influencia de las culturas afrolatinas, en especial la cubana y la haitiana, sobre el tejido social y musical de la ciudad. Esta influencia fue posible gracias a una convergencia histórica de migraciones, relaciones comerciales, vínculos coloniales y sincretismos culturales que configuraron a Nueva Orleans como un espacio único de mestizaje.
Uno de los episodios clave en esta historia fue la llegada masiva de refugiados haitianos entre 1809 y 1810. Más de 10.000 personas —entre esclavos liberados, negros libres y colonos franceses— provenientes de Saint-Domingue (actual Haití) arribaron a Nueva Orleans tras haber pasado por Cuba, expulsados por las autoridades españolas en La Habana. Estos movimientos se enmarcan en las secuelas de la Revolución haitiana (1791–1804), un proceso que cambió radicalmente el mapa político del Caribe y generó olas migratorias hacia la Luisiana francesa, entonces bajo control estadounidense.
Según la historiadora Gwendolyn Midlo Hall (1992), estos refugiados trajeron consigo tradiciones culturales y religiosas afrodescendientes profundamente arraigadas, incluyendo prácticas musicales, rituales y modos de organización comunitaria que influirían en el desarrollo del ritmo y la expresividad en Nueva Orleans. La influencia haitiana se expresó en géneros como las ceremonias del vudú y en la polirritmia africana que alimentaría el “second line” y otras manifestaciones musicales callejeras.
A esta matriz haitiana se sumó la influencia cubana, sostenida a lo largo del siglo XVIII mediante los vínculos coloniales entre España y la Luisiana. Desde 1762 hasta 1800, durante el período de control español de la región, se intensificó el tráfico marítimo entre La Habana y Nueva Orleans, facilitando el intercambio de bienes, personas y prácticas culturales.
El musicólogo cubano Fernando Ortiz observó que ya en el período colonial existía un tráfico fluido de artistas populares entre ambas ciudades. En su célebre obra La africanía de la música cubana (1950), Ortiz señala: “cuando Nueva Orleans era española, se comunicaban bastante con Cuba, y de aquí iban ‘guaracheras’ a cantar junto al Mississippi”, dando cuenta del tránsito de músicas y músicos entre ambas orillas.
Entre los géneros musicales trasladados desde Cuba a Nueva Orleans se encuentra la habanera, de origen criollo-afrocubano. Su patrón rítmico —una figura sincopada de corchea con puntillo, semicorchea y dos corcheas— se volvió parte del repertorio de las bandas de música y de los pianistas de salón en Nueva Orleans a mediados del siglo XIX. La habanera fue, en muchos sentidos, el primer ritmo verdaderamente global de origen latinoamericano.
Dos compositores estadounidenses ejemplifican la asimilación de estos ritmos: Louis Moreau Gottschalk y W. C. Handy. Gottschalk, nacido en Nueva Orleans en 1829, de madre criolla y padre judío británico, fue un virtuoso pianista que viajó extensamente por el Caribe y América Latina. Su obra integra elementos rítmicos y melódicos tomados directamente de danzas afrocaribeñas, como la contradanza y la habanera, que escuchó en sus viajes por Cuba, Puerto Rico y Martinica. En piezas como La Bamboula o Souvenir de La Havane, el ritmo cubano está claramente presente.
W. C. Handy, por su parte, viajó a Cuba en 1900 como parte de una banda militar y quedó impresionado por los ritmos afrocubanos. En St. Louis Blues (1914), una de las primeras composiciones del blues con estructura formal compleja, incorpora el patrón de la habanera en la línea de bajo. Handy reconoció explícitamente esta influencia: “El ritmo que escuché en La Habana cambió mi manera de pensar la música” (Handy, 1941).
La presencia de músicos de origen cubano y caribeño en Nueva Orleans fue constante durante el siglo XIX. Manuel Pérez (1871–1946), nacido en Nueva Orleans de padres cubanos, fue cornetista, director de la Imperial Orchestra y maestro de futuros pioneros como Joe “King” Oliver. Su formación musical abarcaba tanto el repertorio de marchas y danzas como la improvisación, y su estilo integró elementos rítmicos del Caribe.
Otra familia clave fue la de los Tió: Lorenzo Tió padre y Lorenzo Tió hijo, clarinetistas de origen cubano-mexicano, que introdujeron importantes innovaciones técnicas, como el uso del sistema Boehm y un estilo de embocadura clásico que influenció a clarinetistas como Sidney Bechet y Barney Bigard. Los Tió estaban vinculados a bandas militares mexicanas que circulaban por el sur estadounidense desde la década de 1880.
Otros músicos de ascendencia cubana que participaron activamente en la escena temprana del jazz fueron Willie Marrero, Florencio Ramos, Paul Domínguez, Alcides Núñez y Jimmy Palau (quien tocó en la banda de Buddy Bolden). Todos ellos integraban el tejido musical multicultural que caracterizaba a la ciudad a fines del siglo XIX.
El propio Jelly Roll Morton, figura central en la historia del jazz, reconocía la importancia de los matices latinos en su música. En sus grabaciones para la Library of Congress en 1938, declaró: “Si no podés poner algo de sabor latino en tus melodías, nunca tendrás el verdadero swing del jazz”.
Los vínculos entre Cuba, Haití, México y Nueva Orleans configuran una cartografía alternativa de los orígenes del jazz. Más que una creación aislada del sur estadounidense, el jazz surge del cruce de memorias africanas, prácticas caribeñas, resistencias esclavas, modernidad urbana y redes migratorias. Este sincretismo entre lo africano, lo europeo y lo criollo-caribeño define el carácter profundamente mestizo y transatlántico de esta música.
Por Marcelo Bettoni.
Invito a los lectores interesados en explorar estos cruces a recorrer conmigo esas rutas ocultas, donde la historia del jazz se entrelaza con la geopolítica, las migraciones, y las luchas por la libertad cultural en mi libro Las Rutas del Jazz
Bibliografía consultada
Chase, Gilbert (1955). La música de los Estados Unidos: desde los primeros colonos hasta el presente. Fondo de Cultura Económica.
Handy, W. C. (1941). Father of the Blues: An Autobiography. Macmillan.
Hall, Gwendolyn Midlo (1992). Africans in Colonial Louisiana: The Development of Afro-Creole Culture in the Eighteenth Century. LSU Press.
Ortiz, Fernando (1950). La africanía de la música cubana. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
Sublette, Ned (2004). Cuba and Its Music: From the First Drums to the Mambo. Chicago: Chicago Review Press.
Washburne, Christopher (2008). Sounding Salsa: Performing Latin Music in New York City. Temple University Press.
Stewart, Alexander (2000). “Funky Drummer: New Orleans, James Brown and the Rhythmic Transformation of American Popular Music”. Popular Music, Vol. 19, No. 3.
