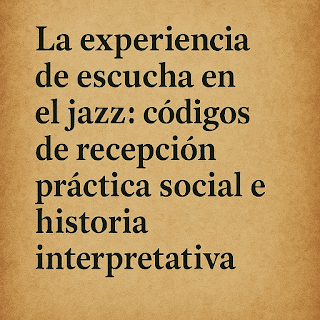El jazz, como forma
artística profundamente ligada a la improvisación, plantea desafíos específicos
a la escucha. A diferencia de la música clásica —que tiende a cristalizar sus
repertorios en versiones canónicas— o del rock, cuya recepción se ve mediada
por dinámicas de masas y estructuras repetitivas de estrofa-estribillo, el jazz
propone una forma de escucha interactiva, flexible, pero no por eso
menos exigente. En ella, el oyente no solo es testigo, sino coprotagonista de
una experiencia estética irrepetible.
La tradición
jazzística ha generado, desde sus inicios en Nueva Orleans a fines del siglo
XIX, una serie de convenciones no
escritas que regulan la conducta del público. Estos códigos, lejos de
ser anecdóticos, revelan concepciones profundas sobre el rol de la música en la
vida social. Por ejemplo, en contextos de concierto o clubes especializados
—como el Village Vanguard en Nueva York— es común que el público aplauda luego
de cada solo improvisado. Esta práctica, que podría parecer meramente
espontánea, en realidad constituye una forma de reconocimiento entre
conocedores, anclada en el paradigma del “solo heroico” que caracterizó el jazz
moderno desde los años 1940.
Sin embargo, la costumbre de aplaudir todos los solos
no siempre fue parte del repertorio de reacciones esperadas. En los años 1930 y
40, durante la era de las big bands, los aplausos solían reservarse para los solos
más sobresalientes o para los momentos climáticos de los arreglos. La creciente
sofisticación del público post-bop, así como el ascenso del jazz como arte
académico desde los años 70 (con la proliferación de programas universitarios y
conservatorios dedicados al género), fomentaron una escucha más atenta, a veces
rayana en lo analítico.
Este fenómeno está
directamente ligado a una idea que Theodor W. Adorno ya había sugerido en su
ensayo “Sobre la escucha musical” (1938): el oyente moderno, educado en la
escucha estructural, responde a la música con un tipo de atención “productiva”.
En el caso del jazz, esta productividad no se manifiesta como análisis formal,
sino como comprensión de los códigos internos: la forma del blues, los cambios
de compás, la cita melódica, la interacción rítmica entre secciones. Así, el
oyente experto aprende a identificar una “trama en desarrollo”, y
responde con gestos (aplausos, exclamaciones, movimientos corporales) que
legitiman su pertenencia a una comunidad estética.
En cuanto a los espacios de escucha, la diferenciación
es clara. En los auditorios (como el Lincoln Center de Nueva York o el
Auditorio de la Cité de la Musique de París), se espera un comportamiento
cercano al del concierto sinfónico: silencio, atención total, y aplausos al
final de cada número. En los clubes, en cambio, la interacción puede ser más
laxa, aunque ciertos locales imponen normas estrictas de silencio (como el
Smalls Jazz Club o el Blue Note). Esta ambigüedad espacial —entre lo íntimo y
lo ceremonial— es parte de la riqueza del jazz como práctica escénica.
Un ejemplo
paradigmático de la relación entre interpretación y escucha puede encontrarse
en la grabación de “West End
Blues” (1928) por Louis Armstrong and His Hot Five (sello OKeh
8597). El solo inicial de Armstrong —una cadencia libre y sin acompañamiento—
redefinió el rol del solista en el jazz, y puede ser interpretado como una toma
de posición estética sobre el virtuosismo, el lirismo y la espontaneidad. Esa
grabación no solo impactó a generaciones de músicos (como Rex Stewart, Bix
Beiderbecke o Dizzy Gillespie), sino también instauró un nuevo tipo de oyente:
uno capaz de comprender que lo que ocurría en esos compases era histórico.
Por último, es
importante destacar que el jazz no busca la docilidad auditiva del
oyente, sino su complicidad. Como bien señala Ingrid Monson en Saying
Something: Jazz Improvisation and Interaction (1996), la improvisación en
el jazz implica una forma de “escucha performativa” que también se extiende al
público. Esta forma de relación, menos jerárquica y más dialógica, exige del
oyente una participación activa, emocional e intelectual. Escuchar jazz,
entonces, no es solamente oír música: es ingresar en un lenguaje vivo, en una
conversación continua que se renueva en cada interpretación.
Por Marcelo Bettoni