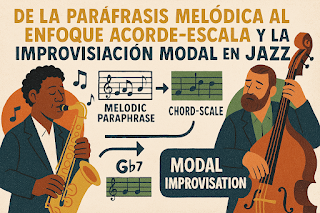En continuidad con el desarrollo de los aspectos fundamentales de la
improvisación en el jazz, este artículo propone una mirada musicológica sobre
distintas estrategias utilizadas por los intérpretes a lo largo de la historia
del género. Si en entregas anteriores se abordaron los fundamentos de la
improvisación como fenómeno estructurante del lenguaje jazzístico, aquí nos
centraremos en tres modelos específicos que dan forma al discurso melódico: la
paráfrasis melódica, el enfoque acorde-escala y la improvisación modal.
Lejos de tratarse de simples técnicas, estos enfoques
representan modos de concebir la relación entre el intérprete y el material
musical, articulando dimensiones históricas, estilísticas y cognitivas.
Comprenderlos en su especificidad y en su interacción permite no solo
enriquecer la escucha, sino también profundizar en las prácticas analíticas y
pedagógicas del jazz.
Uno de los métodos más tempranos y reconocibles de
improvisación consiste en la paráfrasis melódica. Este enfoque, característico
del jazz tradicional y del swing, se basa en la modificación de una melodía
preexistente —habitualmente extraída del repertorio popular o del cancionero de
standards— a través de variaciones ornamentales, alteraciones rítmicas o
reformulaciones tímbricas, sin perder de vista el contorno reconocible del
tema.
Desde una perspectiva funcional, la paráfrasis
melódica actúa como estrategia de anclaje: el oyente reconoce el tema aun
cuando es transformado creativamente. Art Tatum, virtuoso del piano en la era
del swing, ilustra magistralmente esta práctica. En su versión de Over the
Rainbow, recorre con libertad ornamental la forma AABA, desplegando una
armonización sofisticada que no destruye la melodía original, sino que la
reinterpreta y revitaliza. La paráfrasis melódica funciona, así como una forma
de fidelidad creativa.
Con la evolución del lenguaje jazzístico hacia el
bebop y sus desarrollos posteriores, el concepto de improvisación adquirió un
carácter más abstracto y técnico. En ese marco, el enfoque acorde-escala se
consolidó como uno de los pilares de la improvisación moderna.
Este modelo propone una correlación entre cada acorde
y una o varias escalas compatibles. En lugar de pensar en acordes aislados y
sus notas constitutivas —como en la lógica funcional clásica—, el improvisador
parte del arpegio como base estructural y selecciona una escala que contenga el
material sonoro adecuado, permitiéndole construir líneas melódicas con
coherencia interna y continuidad.
Este sistema no elimina la expresividad ni la
intuición, sino que provee una gramática sobre la cual el intérprete despliega
su discurso. John Coltrane, en su emblemática Giant Steps (1959), llevó
esta concepción al límite: la sucesión de acordes distantes exige cambios
veloces de escala y una organización motívica extremadamente eficaz.
A fines de los años cincuenta, como respuesta al
vértigo armónico del bebop, surgió la improvisación modal. Impulsada por Miles
Davis en Kind of Blue (1959) y por las teorías de George Russell, esta
estrategia propuso una simplificación armónica que, paradójicamente, habilitó
nuevas dimensiones expresivas.
A diferencia del enfoque acorde-escala, que implica
una sucesión cambiante de acordes y escalas, la modalidad se basa en la
estabilidad: se mantiene un único modo durante extensos pasajes. Esta
permanencia permite al improvisador explorar el color del modo, sus tensiones
internas y sus variaciones rítmicas sin la presión de cambios armónicos
constantes.
En So What, por ejemplo, los músicos improvisan
largamente sobre el modo dórico de re, desplazándose brevemente al dórico de mi♭ en el puente. El contraste es sutil pero eficaz. Esta economía modal también puede rastrearse en
solos de Louis Armstrong, como en el cierre de West End Blues: tras la
intervención pianística de Earl Hines, Armstrong responde con una nota
sostenida y frases descendentes simples que evocan la lógica expresiva del
blues. La potencia estética no reside en la complejidad, sino en la precisión
expresiva de cada gesto.
La improvisación de Charlie Parker en Now’s the
Time suele citarse como paradigma del bebop, aunque encierra elementos
heredados del blues. En el tercer chorus (1:03–1:10), Parker se aparta
momentáneamente del enfoque acorde-escala y superpone licks derivados de la
escala de blues sobre la progresión armónica subyacente. Este gesto no
contradice la armonía, sino que la resignifica: introduce tensiones expresivas
que dialogan con el campo tonal sin someterse enteramente a él.
Desde una perspectiva analítica, puede observarse que
Parker integra diversas lógicas en un mismo discurso. Su línea melódica se
apoya en escalas pentatónicas y blue notes, al tiempo que mantiene
puntos de contacto con los acordes fundamentales. Esta interacción entre el
lenguaje tonal y el blusero es una de las claves del estilo bebop, y explica
por qué la obra de Parker continúa siendo objeto de estudio.
El estudio de la improvisación en el jazz revela un
sistema sofisticado de decisiones estilísticas y cognitivas. Desde la
paráfrasis melódica, que parte del respeto al tema, pasando por el enfoque
acorde-escala que organiza la improvisación como una arquitectura sonora, hasta
la modalidad como campo de exploración expandido, cada estrategia implica una
manera particular de concebir la música y de habitar el tiempo sonoro.
En la práctica, muchos intérpretes combinan estos
enfoques de forma flexible, adaptándolos al repertorio, al contexto estilístico
y a sus propias búsquedas expresivas. Comprender estas estrategias no solo
enriquece la escucha, sino que contribuye a una apreciación más profunda del
jazz como arte de la transformación. Por Marcelo Bettoni